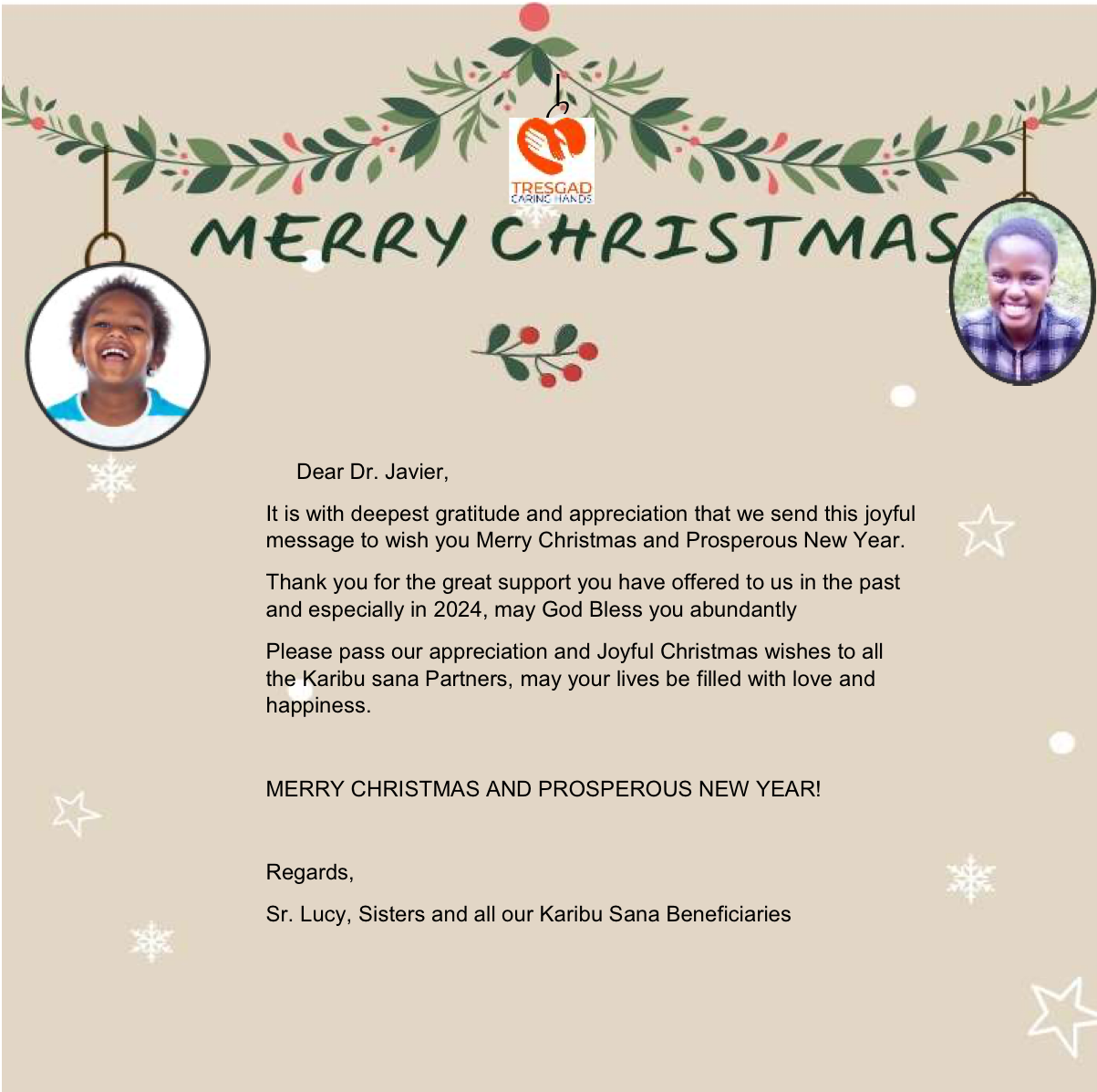Nos vimos por primera vez un viernes en mi calle. Me pidió dinero para comer algo, pero yo andaba vestido de deporte y no tenía un clavel. Además, pensando en que fueran niños explotados para ser mendigos, prefería no darle aunque tuviera. Le hice la promesa de que al día siguiente le invitaría a comer algo. Continué mi trayecto. Pasada media hora caí en lo obvio: ¡se trataba de un niño y no había hecho gesto de darle nada!, ¡le había tratado como a ‘un pobre’, sin importarme su realidad! Volví sobre mis pasos, movido por la urgencia que debería haberme causado su necesidad, pero ya no estaba.
Llegó el sábado, me líe con planes diversos, no llegué a casa hasta la noche. Me dolió la posibilidad de haberle defraudado. El domingo también estuve fuera. El lunes, en cuanto terminé de trabajar, salí a buscarle. Jugaba en la calle y él me divisó antes que yo a él. Me impresionó su sonrisa de oreja a oreja al verme venir.
–«¿Me esperabas?», pregunté.
–«¡No!», respondió riendo y sincero. Le acompañaba un amigo más pequeño: él, el alto, resultó llamarse Víctor, de 12 años, y vivía (vive) en Kibera, el slum de quizá un millón de habitantes que se encuentra bastante cerca de Strathmore University. Allí las casas (latas o adobe y latas) las alquilan millonarios, y tienen el tamaño de algo más que un coche.
–«¿Vas al colegio?».
–«¡Sí!».
–«¿Vives con tus padres?» (o en la calle…).
–«¡Sí! Tengo dos hermanas muy pequeñas y otro hermano!».
Nos acercamos los tres a unos puestos de comida. Yo quería invitarles primero a leche, por si hacía tiempo que no la probaban, y Víctor se puso nervioso, tiró de mi manga, e imperativamente exigió:
–«Food!».
Les invité a ambas cosas: salchichas con tomate cortado en dados y medio litro de leche. En total, bastante menos de un euro. En los dos puestos (el de la carne y el de la leche) no tenían cambio para mi billete, que les resultaba demasiado grande: 1000 shillings, unos ocho euros.
Con Víctor pude hablar. Se manejaba en inglés y era tremendamente natural y simpático. Su compañero, de ocho años, apenas sabía decir nada en esta lengua, pero no dejaba de reírse. Les llevé a las instalaciones deportivas de la Universidad y estuvimos viendo a unos estudiantes entrenar tiro con arco: les acogieron estupendamente (aquí no parece haber demasiados prejuicios de clase) y los dos niños seguían absortos las explicaciones de los arqueros, con esos arcos de fibra de carbono más costosos que varios meses de sueldo de los padres de estos críos, con las flechas que los dos niños querían recoger a toda costa.
Dos días más tarde nos volvimos a encontrar. Venía con un chiquillo diferente al anterior, sucio como el pecado, de solo siete años y muy callado. El día pasado ya les avisé: tenían la ropa hecha jirones, hasta el punto de que se podría decir que por poco no andaban desnudos. Aunque ellos me pidieron un balón, yo les dije que no, que primero vestirse. Le mandé a Víctor que pidiera permiso a sus padres (necesitaba que supieran de donde venía esa ayuda para que no pudieran pensar nada horriblemente raro). Si a los que tienen un negocio les es imposible encontrar cambio de ocho euros, ¿qué será en una familia pobre de solemnidad la aventura de vestir a sus hijos?
Lo primero que hicimos fue comprar un perrito caliente, que se han tragado como se bebe el náufrago su primer vaso de agua dulce cuando le rescatan. Luego les conduje a una tienda grande de ropa cerca de mi casa. Toda lo que venden era de segunda mano, como es habitual en estos países del Tercer Mundo: la traen de USA, Canadá y Bélgica, me explicaba la que nos atendía (ella una keniana de raza negra, la cajera una keniana musulmana con las manos decoradas con dibujos de henna). Fuimos a saco: dos camisetas, dos pantalones, zapatillas y pantalón de deporte para cada uno. El total unos 27 euros.
–«¡Dios le bendiga!», me dijo al final la encargada del negocio con tono y mirada de verdadero agradecimiento.
–«Bueno, yo creo que esta es una buena razón para haber venido a Kenia, ¿no te parece?», le contesté.
Víctor, el otro niño –se llamaba Bristol– y yo continuamos un rato juntos, camino de Kibera.
–«God bless you!», me dijeron.
Yo pensaba que quien necesitaba realmente la bendición de Dios era él.
El sábado iríamos, esperaba yo, a conocer a sus padres.

Hoy es sábado. Víctor no ha aparecido en nuestra cita. Ayer me encontré con Bristol (¡es un canijo absoluto!: pensad en alguien de 7 años, ponedlo solo por la calle, lleno de polvo y andrajos, ese es Bristol). No vestía la ropa que habíamos comprado, sino lo mismo que la vez anterior pero todavía más sucio. Le acompañaba otro muchacho. Al principio la timidez les pudo, y siguieron andando, pero yo me he propuesto la posibilidad de dejar mi fortuna en estos chavales y les he parado en seco.
–«¿Dónde vais?».
Bristol, que no habla inglés, no dijo nada. El otro, de diez años, con un gorro de lana marrón tapándole pelo y orejas, respondió:
–«Buscamos comida».
Y me los llevé de nuevo a los puestos que hay cerca de mi casa: perrito caliente gigante cada uno y un vaso lleno de yogurt. No se pusieron a comer, sino que metieron cada uno esas cosas en una bolsa diciéndome que se lo comerían de vuelta a casa.
–«Yo tengo dos hermanos», dijo el del gorro.
–«Nosotros somos cuatro», añadió en kswahili Bristol.
¿Sería verdad?, ¿habrán utilizado sus padres la ropa que le compré para revenderla y sacar un dinero?, ¿serán sus padres alcohólicos y quieren ese dinero para bebérselo?, ¿acaso pasará que si viste limpio no recaudará limosna?, ¿será mi imaginación y en realidad no son las cosas tan malas? Pero los datos de la vida en el slum, de las cosas que ocurren ahí, de la degradación que acompaña a la miseria… ¿Y dónde estaba Víctor?, ¿habría desaparecido para siempre?, ¿volvería a verle?, ¿podría ayudarle?
Eso es lo duro de lo micro: no funcionas con datos, con estadísticas, con setentas o cincuentas por ciento, sino con personas. En Kibera se piensa que vive en torno a un millón de personas, que muchos más de la mitad son menores de edad. ¿Qué puede lo micro ante tanto?, ¿qué responsabilidad tenemos?

A raíz de la publicación de esta experiencia en mi perfil de Facebook una persona desde España me propuso que hiciéramos algo. Que quizá con 10 euros al mes (¡pensábamos entonces que eso sería suficiente!) podríamos echar una mano a Víctor, a Brandon y a unos pocos más. De esa propuesta nació Karibu sana! esa misma semana (nombre incluido, pues yo lo encontraba sonoro y además es la respuesta que se da a las ‘gracias’ –asante–, que en kswahili y en inglés coincide con la expresión ‘sé bienvenido’ –you are wellcome–). Todavía era un proyecto por detallar, y yo no tenía ni idea de las necesidades reales a las que llegaría a enfrentarme. Tampoco me había dedicado jamás a la cooperación, ni sabía cómo funciona un negocio (nombre que podemos aplicar al negocio de hacer el bien).
Esa invitación de mi contacto on-line fue el punto de partida, y Víctor Mwangangi (que ya puedo decir con orgullo que es mi amigo) la causa. Todo el relato que sigue tiene que ver con este encuentro, pues en la mirada de Víctor sin duda me encontré con todas las necesidades de los seres humanos.